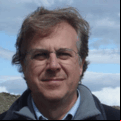Necesitamos tu ayuda para seguir informando
Colabora con Nuevatribuna
@jgonzalezok | Hace exactamente 5 años, el 18 de octubre de 2019, Chile vivió un estallido social como no se conocía en el país desde las protestas contra la dictadura de Pinochet, entre 1983 y 1986. El país ya había vivido una importante ola de manifestaciones en el 2006, en la llamada Revolución de los Pingüinos, cuando estudiantes secundarios se alzaron contra el sistema educativo y su privatización. Pero el estallido del 2019 tuvo un alcance superlativo. Durante semanas, miles de personas saldrían a las calles exigiendo mejores pensiones, mejores sistemas de salud y educación y más igualdad. Era una protesta contra lo que se consideraba era la herencia de la dictadura (1973-1990) y su legado neoliberal.
Al día siguiente, 20 de octubre, el presidente Sebastián Piñera, flanqueado por el ministro de Defensa, Alberto Espina, y el comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, da un discurso desde La Moneda en el que afirma: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdida de vidas humanas, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, nuestras estaciones del metro, nuestros supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible a todos los chilenos”.
Era una protesta contra lo que se consideraba era la herencia de la dictadura (1973-1990) y su legado neoliberal
El estallido puso en peligro la estabilidad institucional del país. Había transcurrido un año y medio de mandato del conservador Sebastián Piñera, que se vio sorprendido por la magnitud de las protestas. Carlos Peña y Patricio Silva, editores del libro colectivo La Revuelta de octubre en Chile, escribieron en el prólogo: “Nada parecía indicar que Chile estaba a punto de sufrir la peor crisis sociopolítica que ha vivido desde la ruptura democrática de 1973. Tan solo unas semanas después de que el Presidente caracterizara a Chile como un oasis en la región, todo se precipitó”.
La crisis de los partidos políticos tradicionales, fruto de un malestar persistente en la población, y la llegada al poder de nuevas fuerzas, como las que encabezó el presidente Gabriel Boric, son fenómenos que no se explican sin el corte que estableció el estallido.
El disparador de las protestas fue el aumento de 30 pesos en el precio de los pasajes del metro, decretada el 4 de octubre. Estudiantes secundarios comenzaron entonces a saltarse los torniquetes y a realizar otras acciones de protesta, que llevaron al cierre de algunas estaciones. Los incidentes, protagonizados por encapuchados, fueron escalando, con barricadas y quema de neumáticos.
La protesta estudiantil se convirtió rápidamente en una ola de violencia irracional, en la que se quemaron o destruyeron 118 de las 136 estaciones del metro, que era una especie de becerro sagrado de la modernización chilena, con sus más de 700 millones de viajes al año, dando servicio a la población más vulnerable y a la clase media. Los destrozos en el metro fueron calculados en 142.000 millones de pesos, unos 200 millones de dólares al cambio de la época. El servicio solo volvería a estar completamente operativo un año después del estallido.
La crisis de los partidos políticos tradicionales, y la llegada al poder de nuevas fuerzas, como la encabezada por Gabriel Boric, son fenómenos que no se explican sin el corte que estableció el estallido
El vandalismo no se limitó solo al metro. Se saquearon 17.000 pequeñas empresas y comercios y se destruyeron total o parcialmente iglesias, mobiliario urbano, edificios universitarios, bibliotecas, supermercados y hasta el Museo Violeta Parra. Algunos de estos lugares fueron nuevamente objetivos a destruir en los sucesivos aniversarios del estallido, siendo un caso emblemático el café literario del barrio de Providencia, sostenido con recursos públicos.
El gobierno de Piñera llegó a pensar en sacar el ejército a la calle para reprimir la protesta. Consultados los mandos, lo desaconsejaron, quedando a cargo de la situación el cuerpo de Carabineros. Más de 30 civiles murieron en enfrentamientos violentos con la policía y más de 400 quedaron ciegos o con daños permanentes en la vista por impactos de balas de goma.
El presidente Piñera reconocería más tarde que hubo un uso excesivo de la fuerza. Amnistía Internacional denunció violaciones generalizadas a los derechos humanos y pidió una reforma en Carabineros. Para Judith Schönsteiner, una de las editoras del Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile de la Universidad Diego Portales, hubo responsabilidad de agentes individuales, pero también omisión de los altos mandos en la prevención de los excesos en el uso de la fuerza. Y alerta que en noviembre de este 2024 prescribirán los delitos cometidos por los agentes del orden.
El 22 de septiembre de 2023, cuatro meses antes de su fallecimiento en un accidente de helicóptero, Sebastián Piñera dijo en entrevista a la emisora argentina Radio Mitre que el estallido había sido “un golpe de Estado no tradicional”. El presidente Boric le contestó: “Me parece muy importante no confundir y no poner en un mismo saco actos violentos con movilizaciones, porque hay quienes en Chile parecen olvidarse de que hay causas legítimas del malestar y que esas causas tenemos que enfrentarlas como país”.
Cinco años después aún se sigue discutiendo el grado de espontaneidad de las protestas. La derecha tiene una versión conspirativa. En la izquierda, que fue indulgente con la violencia de entonces, se abre camino la idea de que hubo quien encendió la mecha, aunque la pradera ya estaba seca. Y hubo un sector entre la ultraizquierda y el lumpen que querían ver a Piñera huyendo en helicóptero, como el argentino Fernando De la Rúa a fines del 2001.
Más de 30 civiles murieron en enfrentamientos violentos con la policía y más de 400 quedaron ciegos o con daños permanentes en la vista por impactos de balas de goma
Este año el gobierno que encabeza Gabriel Boric decidió no hacer ningún tipo de acto en recuerdo del 18-O. Pensando en las elecciones municipales del 26 y 27 de octubre, se ha querido evitar un tema que puede ser usado por la derecha. Hace dos años, el presidente hizo un discurso en cadena desde el Palacio de la Moneda, en el que dijo que no había sido una revolución anticapitalista ni una pura ola de delincuencia, reconociendo que “en esos días del estallido se dijeron y se hicieron muchas cosas excesivas, nos agredimos unos a otros y somos muchos los que sentimos que en ese período las cosas llegaron a un extremo que no debieran haber llegado”.
Si en el 2019 un 55 % de las personas encuestadas dijeron apoyar las movilizaciones, el reciente Estudio Nacional de Opinión Pública, correspondiente a agosto-septiembre de este año, mostró cómo el estallido social ha ido perdiendo apoyo. Cada vez menos gente reconoce haber secundado o participado en las marchas de protesta y el 50 % de los encuestados consideró malo o muy malo para el país este período de protesta, mientras que el 17 % piensa lo contrario.
Qué provocó el estallido sigue siendo motivo de artículos de opinión, libros y hasta películas. El economista Sebastián Edwards dijo hace un año: “La derecha no reconoce que el modelo neoliberal 1.0 se agotó y la izquierda no quiere reconocer que ese modelo fue exitoso”.
Parte importante de la izquierda empezó en los últimos años a desacreditar a los gobiernos que se sucedieron después de la dictadura, los 20 años de la llamada Concertación, en la que demócrata cristianos, socialistas y otros grupos menores gobernaron con cuatro presidentes, Patricio Aylwin y Eduardo Frei, del PDC, y los socialistas Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. A pesar de los espectaculares logros en la lucha contra la pobreza, cundió la idea de que había que acabar con el legado de la dictadura y de la Concertación.
Un mes después del comienzo del estallido, diez partidos políticos acordaron firmar el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución
La tesis del libro El Desborde, del sociólogo y ensayista Eugenio Tironi, es la siguiente: “Digamos que las revoluciones, sublevaciones y estallidos no se producen ni por las carestías ni por las desigualdades… Se generan primordialmente por el choque entre las expectativas culturales y las posibilidades que ofrece la vida material; por el resentimiento y la sensación de injusticia que se van acumulando cuando las ilusiones ya internalizadas no se cumplen”.
Un mes después del comienzo del estallido y ante la gravedad de las protestas, diez partidos políticos, en un arco que iba del Partidos Socialista por la izquierda a la UDI (derecha pinochetista) acordaron firmar el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, cuyo principal compromiso era preguntar en un plebiscito si los ciudadanos querían una nueva Constitución. En ese momento estaba vigente la de 1980, redactada por el régimen militar. Aunque había sido despojada de gran parte de sus aspectos más contestados mediante sucesivas reformas, en gran parte del arco político del centro a la izquierda se consideraba que la Constitución “de los cuatro generales” era la fuente de todos los males.
El 25 de octubre del año siguiente, el 78,8 % se pronunció a favor de una nueva Constitución. Y decidió también que la elaborara una Convención Constitucional o asamblea integrada al 100 % por constituyentes elegidos, frente a la alternativa de una convención mixta, que hubiera tenido un 50 % de integrantes del Congreso.
Pero el texto que se sometió a votación dos años después fue ampliamente rechazado, lo que supuso un revés importante para el gobierno de Boric, que había llegado al poder a caballo de las protestas y había apostado abiertamente por el mismo. La propuesta constitucional resultó demasiado a la izquierda del gusto del electorado, que sobre todo rechazó la orientación identitaria, que llegó a proclamar a Chile como un estado plurinacional. Si el 61,9 % de los votantes rechazaron este proyecto progresista, el 55,76 % también se opusieron también a la segunda propuesta constitucional, de diciembre del 2023, elaborada por una asamblea con mayoría de la ultraderecha.
La propuesta constitucional resultó demasiado a la izquierda del gusto del electorado, que sobre todo rechazó la orientación identitaria, que llegó a proclamar a Chile como un estado plurinacional
Claudio Fuentes, doctor en ciencia políticas por la Universidad de Carolina del Norte, sostiene en un reciente artículo en CIPER que Chile es el único país del mundo donde fracasó dos veces seguidas el intento de establecer un nuevo pacto de convivencia social. Su explicación es la siguiente: “El doble fracaso se debió a que en las dos ocasiones triunfaron minorías que partieron del supuesto erróneo que eran los verdaderos representantes de una mayoría”. Los representantes que integraron la mayoría considerada progresista de la primera constituyente, que tenían un 76 % de representantes en la misma, apenas representaban el 26 % del universo electoral nacional. Y a la inversa, con números ligeramente distintos, sucedió con la segunda constitucional, ahora dominada por la ultraderecha. Fue el mismo error que se cometió la Unidad Popular (1970-1973), cuando el gobierno de Allende intentó un radical cambio político con poco más de un tercio del electorado.
Guillermo Pickering, que fuera subsecretario de Interior y de Obras Públicas en el gobierno del democristiano Eduardo Frei a fines de la década de 1990, escribió recientemente en El Mostrador: “Cualquiera que sea la evaluación personal sobre ese estallido, nadie sensato desconoce que fue una verdadera y enorme erupción de rabia contenida y de rabia generalizada de la población contra la corrupción, la ineficacia y la crisis de legitimidad de nuestro sistema política y de las instituciones emergidas desde la transición a la democracia”.
Cinco años después del estallido, Chile sigue sufriendo las consecuencias del mismo. En Santiago y otras capitales son visibles las heridas en el paisaje urbano; la economía no se recupera de la fuga de capitales; los casos de corrupción se suceden y hasta la Justicia en sus más altos escalones está manchada por distintos escándalos. A eso se suma que la inseguridad se ha convertido en la principal preocupación de los ciudadanos, siendo que Chile era hasta hace poco tiempo uno de los países más seguros de la región.